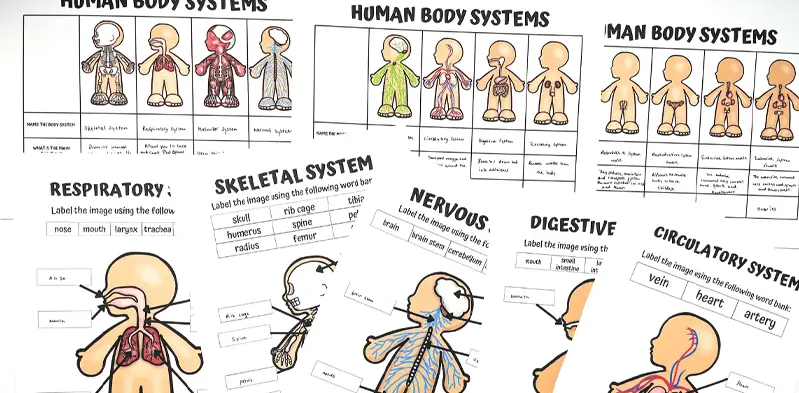Carlos Maortua Landon, Escritor, residente en Pozuelo
[ Artículo publicado en el número 14 de la revista, año 2022 ]
En marzo intenté irme a la guerra. Y en abril publiqué una novela que, según sus lectores, clama contra ella. De pronto, sin haberlo deseado, me encontré con que había escrito una novela antibelicista. Mientras hablaban de ello, renovaba mi pasaporte para marchar a Ucrania.
No creo que sea fácil escribir un libro, un relato o un guion que desemboque en una apología pura de la guerra. Si el autor describe las cotas de vileza y miseria, el horror que somos capaces de provocar los humanos, ya está, en cierto modo, retirándole la máscara y desvelándola como lo que es: miseria. Así, las novelas de guerra nos hablan de paz, amistad y amor desde el otro lado del péndulo, donde más ausentes están. Eso creía yo.
Mi novela llegó antes que la guerra. La intención era plantear un conflicto moral de difícil solución. Para ello necesitaba un ambiente violento en el que el código ético más básico de la civilización colapsara ante la realidad. Todas las leyes, desde los Diez Mandamientos hasta los textos legales, se disuelven: cada hombre se convierte en su propio Dios. Sólo ahí cabe preguntar si existe una moral intrínseca al ser humano, si no somos perros ansiosos de sangre, retenidos exclusivamente por las correas de una vida ajena a circunstancias extremas, la correa de una moral que aún no resulta arbitraria.
El protagonista de la novela es un joven de veintidós años. Cuando marcha a la guerra rezuma por la boca la vieja cantinela de patria y Dios. Cree ser valiente y, de alguna forma, es cierto. No se arredra bajo las balas. Pero es profundamente cobarde a la hora de enfrentar enemigos más delicados: los enemigos que lleva en su interior. No basta con cargar contra ellos y correr el riesgo de morir gloriosamente en el campo de batalla. Es una guerra distinta en la que la gloria reside en no cargar, en no matar, en poner la otra mejilla.
Una parte de sus problemas, y de los míos, comenzaron cuando descubrimos que le gustaba matar. En ese momento, tras dejar caer las palabras casualmente sobre el papel, caí en la cuenta de que la novela que escribía no era la novela que quise escribir en un principio. Investigué mucho. Primero sobre el tipo de armas que utilizaban los soldados americanos, la organización del ejército en Vietnam, las razones de la guerra, las batallas. De ahí pasé a la selva, al calor, a la humedad y a la lluvia. Cada vez me interesaba menos la guerra y más la psicología del soldado. Quise saber por qué un muchacho se convierte en un hombre capaz de todo, en un hombre peligroso. Quise ser uno de ellos. Me rapé la melena, treintaiún centímetros de pelo rubio. Desollé a un animal muerto para oler y sentir su sangre caliente en mis manos. Hice cosas de las que es mejor no hablar. Justificaba mis transgresiones con la investigación, igual que mi personaje justifica las suyas con sufrimiento y odio al enemigo. Cada vez eran más y más los testimonios que encontraba de viejos soldados en los que no hablaban de la patria, de Dios o de la amistad que solo puede forjar la guerra. Hablaban con enfermiza nostalgia de actos y emociones más potentes que cualquier droga.
Actos y emociones que hielan la sangre. Actos y emociones que me heló la sangre descubrir en mí. Yo no soy así, se defiende mi soldado. Yo tampoco. Sin embargo, ahí está. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, sólo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia delante por el blanco camino siempre hay otro caminando junto a ti.
En la comodidad de su casa de Ohio o de Wisconsin, un ex-soldado de setenta años abrasa la lente de la cámara y dice: a veces desearía volver ahí durante una hora. Solo pido volver una hora. Quiero volver a sentir eso. Todos sabemos qué infiernos indescriptibles encierra la palabra eso.
Cuando mi soldado intenta echar el freno y volver atrás ya es tarde. La transgresión ha sido demasiado profunda. Ha perdido la guerra contra sí mismo. El otro ha ganado. Se arrepiente e intenta quitarse la vida, pero no se lo permito. No sé qué es de él después de la guerra. ¿Cómo puede volver a la vida?
Creo que es importante saber que tenemos un monstruo dentro. Vivir ajenos a él es como vivir ciegos a nuestra capacidad de amar. Un hombre que no conoce al monstruo no es buen hombre, tampoco un hombre moral. Es, sencillamente, un hombre inocuo, un hombre pequeño. Aún no ha combatido. La moral, tanto en la guerra como en la vida ordinaria, nace en esa brecha en la que el propio hombre es el campo de batalla.
Llegó marzo, mi novela antibelicista esperaba en la imprenta. Intenté irme a Ucrania como reportero, pero me acobardé. Quería verlo, una hora al menos. No me juzguen.